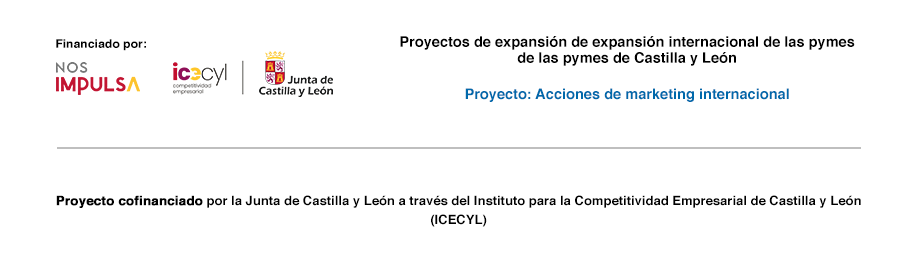Relación de dos sucesos para grabar en porcelana
David me inspeccionaba, para mirar si yo todavía era capaz de entender lo que me estaba contando. No quería que su historia preciosa, atesorada y enriquecida con el paso de los años, cayera al suelo entre las servilletas y la ceniza del cigarro.
Ayer escuché una historia de Katmandú. En algún lugar turístico, de esos donde confluyen las personas locales que viven en las inmediaciones, con gente, generalmente joven, que acude a retratarse, más los turistas puros y duros, ahí en esa parte de Katmandú mi amistad, a quien por el momento, para resguardar su identidad, llamaremos David, vio a Buda. Nos lo dijo después de haber tomado una cerveza. La noche había caído en Nanjing, y tras el cumplimiento de nuestros respectivos deberes en el siglo, nos habíamos dado cita en un restaurante de la calle Sanpailou. Estábamos sentados a la mesa David, su novia Florencia y yo. La mesa al lado tenía a un grupo de amigos con cantidades de botellas vacías entre los platos. La mesa detrás de la nuestra, igual. Había un microambiente animado y familiar, como suele ocurrir en lugares como este, conocido solo por los locales.
Estábamos en el desayuno, nos contó David. Había dos jóvenes más, que se dedicaban al estudio del budismo. Investigaban algo de las cuevas de Mogao, en el desierto del Gobi, China. Un pintor cubano-estadounidense, que había contraído matrimonio con una china, había montado una exhibición alusiva a esas cuevas, con pinturas de los monjes que durante siglos desgranaron las cuentas de sus japas con resignación y obediencia. Esos cuadros en una galería no lejos de Nanjing, habían despertado la curiosidad en ellas por saber de qué manera el arte extranjero contemporáneo había ofrecido nuevas lecturas de ese destino de peregrinación y recogimiento, las cuevas de Mogao. David, sentado a la mesa con Florencia, había bebido unas cuantas cervezas y algo de alcohol chino, pero no estaba ebrio. Yo tampoco estaba mal. La historia que escuché fue la historia que él realmente contó. La camarera continuaba trayendo platos a la mesa. Nos decía sus nombres con un auténtico goce de decirnos esos nombres, en una lengua china bien marcada en cada uno de los tonos. Florencia, que era china, lo aprobaba todo y sonreía. David retomó la historia.
En aquel café de Katmandú, a un lado de las jóvenes japonesas, había una pareja más, joven, no mayor de treinta años. De inmediato, desde que los vi bajar de la bicicleta y entrar, cautivaron mi atención. En especial, lo hizo él, quien se caracterizaba por una elegancia natural en sus movimientos. Parecía actuar sin ninguna interferencia entre su sus pensamientos y sus gestos. Todo en él resultaba de una armonía orgánica natural, no aprendida, exuberante. Entraron, nos dirigieron la mirada a modo de cortesía y tomaron asiento. Las jóvenes habían terminado de referir la historia de la exhibición de pintura que las había llevado a interesarse por la historia del budismo reflejada en el arte moderno. Yo simplemente esperaba la hora de entrada a la visita de un templo dedicado a un dios hindú. No hacía otra cosa más que hojear una guía turística que había recogido ahí mismo en el café.
La pareja joven desayunaba un curry de verduras con té y hablaba animadamente, mirando a la ventana. En ese momento fue cuando ocurrió la revelación, anunció David. Dejó a un lado la cerveza, aclaró la garganta y nos contó el prodigio. Ese joven era un buda viviente. Yo lo vi. El aura que desprendía inundaba el café de una luminosidad y una paz no vistas antes. Yo no podía creer lo que tenía frente a los ojos. No daba crédito. Veía, además, a las jóvenes japonesas, que se dedicaban precisamente al estudio del budismo, hurgar con intensidad e impaciencia las redes sociales en sus teléfonos móviles, ajenas a la epifanía que ocurría en ese preciso momento a escasos metros. La novia del joven me volteó a ver. Cruzamos la mirada un instante. Una gota de té negro cayó de su vaso al platito. Escuché el plash. La hora del reloj colgado en la pared dio la hora en punto de ir al templo. La joven dirigió la mirada de nuevo a la ventana.
Los platos en la mesa, ahí en el restaurante de la calle Sanpailou de Nanjing, cubrían casi por completo toda la superficie. Había botellas vacías y unas pocas todavía sin destapar. La camarera, a lo lejos, tomaba gusto de ver cómo nos poníamos con todos esos platillos. Florencia me miraba con un gesto de complicidad, compartiendo conmigo la impresión de saber que David nos refería una historia casi imposible de creer. Seguramente, ella había escuchado esa misma historia en otras tantas ocasiones, en sendas reuniones con otras amistades en China o en cualquier otro lugar del mundo.
David me inspeccionaba, para mirar si yo todavía era capaz de entender lo que me estaba contando. No quería que su historia preciosa, atesorada y enriquecida con el paso de los años, cayera al suelo entre las servilletas y la ceniza del cigarro. Yo asentía y de manera respetuosa brindaba con Florencia y él una vez más. Le decía que yo tenía otra historia para responder a la suya. Le contaba que en Salamanca, España, ciudad que data de fechas anteriores a los 2.500 años, con la fundación de los celtas, yo había visto a Jesucristo. Eso sucedió, les referí, cuando vi a una persona en condición de calle sentada al otro lado de la mesa. Por un instante, cuando él miraba a la cocina del restaurante, el perfil de su rostro cobró una dureza similar a la de la roca. Lo que tenía enfrente de mis ojos no era un ser humano. Era un rostro esculpido en la piedra. Todo alrededor suyo cobraba un brillo similar al del oro. Yo supe que estaba de frente a algo en verdad sagrado. Al final de la cena, Florencia, probablemente cansada de nosotros, nos dijo que si nos levantábamos y caminábamos de regreso ellos a su hotel y yo a mi casa.
La empresa Diario de Salamanca S.L, No nos hacemos responsables de ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan o publiquen, por los columnistas que en su sección de opinión realizan su intervención, así como de la imagen que los mismos envían.
Serán única y exclusivamente responsable el columnista que haga uso de nuestros servicios y enlaces.
La publicación por SALAMANCARTVALDIA de los artículos de opinión no implica la existencia de relación alguna entre nuestra empresa y columnista, como tampoco la aceptación y aprobación por nuestra parte de los contenidos, siendo su el interviniente el único responsable de los mismos.
En este sentido, si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones o imágenes utilizadas por alguno de ellos, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente para que procedamos a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.