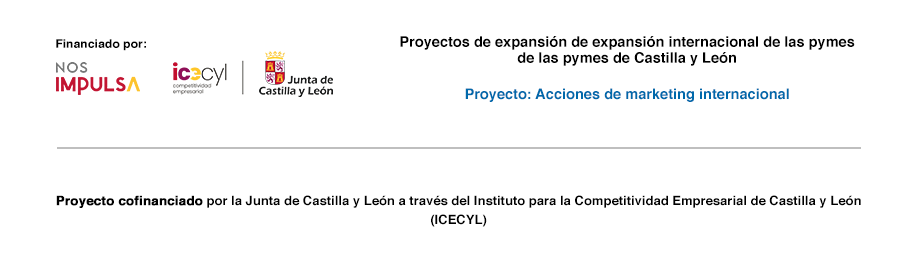El lenguaje del paisaje urbano
Es curioso cómo cambia el paisaje de nuestras calles a lo largo de los tiempos. La cantidad de diversas lecturas que, de una sola imagen, podemos hacer. Los códigos que se traducen de cada uno de los objetos inertes que observamos.
A principios de siglo, edificios con muy poca altura y algunos viandantes con severas vestimentas en blanco y negro, incluso las damas, con sus altos tocados y abultados ropajes cuyos bordes inferiores iban acariciando el suelo, manos enguantadas, pañuelo bordado obedeciendo graciosamente la fuerza de la gravedad… Ellos, con sus destacados bigotes enroscados sobre sí mismos como caracoles, sus enormes sombreros de copa, sus serios trajes con levita, rebosando el bolsillo un pañuelo blanco con su inicial. Rúas escasamente salpicadas de coches también altos y negros, con sus grandes faros dormidos a plena luz del día. Alguna bicicleta, incluso algún negro carruaje tirado por caballos de ébano. Fachadas uniformes, de rectangulares ventanas con marcos de madera y deliciosa forja en los barrotes de los balcones. En todo ello podría leerse un tratado de uniformidad, de norma, de regla, de lo establecido. Y la limitación del arte de la fotografía, que precisaba mucha luz.
Si damos un gran salto a los cincuenta y sesenta, las imágenes están llenas de niños, de calles con zonas de barro que permitían jugar a juegos dibujados con un palo en la tierra húmeda: el clavo, el tejo (el “pati”, en la infancia de mi Salamanca querida)… Guardias y ladrones, la pídola, las chapas (con la correspondiente recopilación de ciclistas), la interminable colección de cromos y álbumes en los que siempre faltaba algún número, jugar a las tiendas en plena calle poniendo como mostrador una caja de cartón bajo la que parapetar las piernas mientras se ofrecía la vuelta de céntimos o de otros objetos que servían de intercambio, el escondite, la goma, por supuesto la infinita comba en la que a dos les tocaba dar mientras el resto iba saltando por turnos, el escondite inglés, el teléfono rayado, las canicas, las tabas, las miniaturas que había que girar con un golpe de mano hueca sobre la imagen de angelotes, infantes con mofletes colorados, objetos cotidianos… Los recortables (“mariquitas” se llamaban en mi tierra), a las que poner todo tipo de modelos, incluso, muchos de ellos, de elaboración propia, ejemplo de creatividad y diseño. Las imágenes de esas épocas nos traducen la popularidad de la fotografía, que permitía acceder a una cámara de fotos aunque hubiera que escatimar y ser muy conscientes de qué escena captar en una instantánea, pues los carretes tenían un número determinado de posibilidades, y después había que revelarlos. Los niños y niñas, habitualmente por separado, llenaban las calles y plazas con sus espontáneos juegos en los que se aprendía a vivir. Aún los vehículos no eran tantos como para invadir las vías, lo que permitía disfrutar del tiempo de ocio callejero.
Ahora todo se llena de colorido. Las ropas, los edificios, la cantidad de coches en las calles, las fachadas de las tiendas, que han cambiado los tonos marrones de antaño por fluorescentes colores que existen exactos en otros lugares del mundo, incluso las caras de los niños están precozmente iluminadas por las pantallas de los móviles que llevan delante de los ojos veinticuatro horas al día. En color son los cines, los televisores, los programas, los canales, las series, los folletines, los dimes y diretes del famoseo y del politiqueo, de colores son también las cárceles a las que, desde hace tantos años, van desembocando todos los que eran tan inocentes, tan inocentes, tan inocentes…
Las niñas ya no se sujetan las faldas ni los bajos de los vestidos para saltar. Ni siquiera para dar volteretas laterales o hacer un pino o subir a un tobogán. Ni tienen que usar pololos para hacer aquella gimnasia que sólo existía en blanco y negro.
Los tiempos cambian. Las imágenes cambian con los tiempos. Las claves de la vida cambian, sus prioridades también. El arte de la fotografía se ha ido transformando, desde la escasez de posibilidades de antaño, en que sólo algunos podían dejar para la posteridad la buena nueva de sus bodas o de sus mofletudos retoños con traje de cristianar, a la profusión actual de imágenes, una tras otra, mil iguales, retransmitiendo cada comida que comemos, cada caña que tomamos, cada fiesta a la que vamos, cada objeto que nos regalan, cada peinado, cada modelito, cada arreglo de uñas, cada lugar que visitamos…
Cuando se encuentran entre el polvo terroso de los años imágenes de antes, (la postal antigua, la foto de abuelos y bisabuelos, las calles de entonces, la dedicatoria con preciosa letra escrita a pluma), nos cuentan con su lenguaje, nos hablan con su silencio y nos llega el sabor y el olor de un tiempo dedicado, de un mundo pausado en el que cada una de las cosas eran importantes. En el que las calles, las plazas, las arboledas, las sombras, la luz, se recibía cada día con los brazos abiertos porque no había otras mil cosas banales que nos distrajeran.
Y esa sensación produce en mí una emoción de rosas amarillas.
Mercedes Sánchez
La fotografía es gentileza de José Amador Martín.
La empresa Diario de Salamanca S.L, No nos hacemos responsables de ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan o publiquen, por los columnistas que en su sección de opinión realizan su intervención, así como de la imagen que los mismos envían.
Serán única y exclusivamente responsable el columnista que haga uso de nuestros servicios y enlaces.
La publicación por SALAMANCARTVALDIA de los artículos de opinión no implica la existencia de relación alguna entre nuestra empresa y columnista, como tampoco la aceptación y aprobación por nuestra parte de los contenidos, siendo su el interviniente el único responsable de los mismos.
En este sentido, si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones o imágenes utilizadas por alguno de ellos, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente para que procedamos a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.